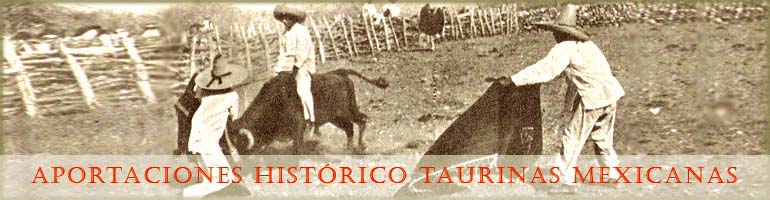DE FIGURAS, FIGURITAS y FIGURONES.
POR: JOSÉ FRANCISCO COELLO UGALDE.

Ponciano Díaz y “Paco” Aparicio, maestro y alumno. Col. del autor.
El libro de “Paco” Aparicio, Recuerdos de mi vida charro taurina se lee en un suspiro. Es un manojo de evocaciones en aquella vida “charro-taurina”. Nuestro personaje proviene de una familia ligada a labores del ámbito rural primero. De la charrería después. De niño, aprendió muy rápido a lazar, colear y pialar, de ahí que, para 1922 se presentara con muy buen éxito, lo cual pone a aquel niño frente al que sería su destino en dichos quehaceres hasta 1960, fecha en que se vio obligado a retirarse por motivo de un serio accidente a caballo.
“Paco” Aparicio (20 de diciembre de 1908-9 de septiembre de 1978), como es de sobra conocido, fue padre además de la célebre amazona “Juanita” Aparicio y tío del no menos conocido torero Mariano Ramos. Francisco, desde muy niño, justo a los 9 años, se presenta y con bastante éxito el 16 de abril de 1922, en Orizaba, Ver. Como resultado de tan grato debut, y luego ya pasados algunos años, consigue aprovechar diversas experiencias surgidas de maestros tales como Eugenio Hernández, Magdaleno y José Ramos, José Becerril, José Velázquez, Roberto Cruz y desde luego, de su señor padre, Juan Antonio Aparicio. Así, “Paco” logró convertirse en charro consumado.
En uno de los breves capítulos menciona la fuerte influencia que en esos años –primer tercio del siglo XX- seguía ejerciendo Ponciano Díaz, a quien vio como paradigma y modelo en aquello de torear a pie y a caballo.
Ponciano llevó tal expresión hasta el punto de ser referente, al poner en práctica un conjunto de manifestaciones que asimiló e hizo suyas, debido a que se practicaban de manera natural, como fruto del paso en el tiempo, y porque era algo común en el ámbito urbano y rural.
El de Atenco recogía una experiencia, que logra entender gracias a su arrojo, resignificando nombres como los de Ignacio Gadea o Luis G. Inclán. De lo anterior debe entenderse que Díaz Salinas potenció esas maravillas que fortalecieron el significado que toreo y charrería tuvieron mientras estuvo vigente.
Pero algo extraño pasó cuando Ponciano toma la decisión de irse a España y revalidar por allá lo que para él significaba haber “sido elevado al difícil rango de primer espada” (hecho que ocurrió en Puebla el 13 de abril de 1879 de manos de Bernardo Gaviño), como consta en un cartel de un festejo que se celebró el 1° de junio siguiente. De ese modo, llegó el 17 de octubre de 1889 cuando en la antigua plaza de la carretera de Aragón, le es “confirmada” su asunción de manos de Salvador Sánchez “Frascuelo” y Rafael Guerra “Guerrita” como testigo.
Al volver a nuestro país, los públicos que le adoraban, percibieron que el “torero con bigotes” se había españolizado, aceptando el traje de luces de los hispanos, o dando el volapié y no el metisaca que era en él costumbre arraigada. Y para colmo de males, años después se dedicó a labores de empresario yendo de fracaso en fracaso.
Al verse rodeado de un serio desprestigio ya no era el mismo y la afición lo fue dejando solo. Y si a eso sumamos la muerte de su madre en 1898 junto a una marcada tendencia a las bebidas espirituosas, ello aceleró su muerte en abril de 1899.
Ponciano por tanto, era el último reducto de tan fabulosas puestas en escena, y ante aquel ambiente, esta era suficiente razón para producir una ruptura natural en el maridaje entre toreo y charrería hasta el punto de que “el y ella” siguieron cada quien su camino, lo que se percibe bien a las claras cuando ambos mantienen una sana distancia que parece no tendrá una completa reconciliación. Existen en todo caso, coqueteos y encuentros amistosos, pero no la deseable unión, justo ahora que tanto se necesita para reivindicar un historial que ya acumula 500 años cohabitando en el complejo proceso del mestizaje, el que es sin lugar a dudas el mecanismo que logró concertar formas de ser y de pensar en este profundo y complejo; pero a la vez sencillo concepto cuyo significado principal es esa forma en que la fiesta se expresa tan abierta como valerosamente.
Sin embargo, tampoco podemos ignorar otras causas que pudieron determinar aquella inevitable forma de separarse. Existen un conjunto de circunstancias eminentemente surgidas por otras causas que ahora mismo menciono para entender que todos esos componentes pudieron producir no el divorcio. Aunque sí una separación, sin más.
Por ejemplo, en los años de la guerra entre México y Estados Unidos se conformó la Guardia Nacional, la idea acorde al “espíritu republicano”, fue armar a la ciudadanía para compensar las fallas del ejército regular; sin embargo, ésta, como las milicias cívicas, fueron tema de preocupación para las autoridades porque significó en los hechos dar armas a un pueblo al que consideraban ignorante. En Carlos Barreto, Rebeldes y bandoleros en el Morelos del siglo XIX (1856-1876)., p. 81.
Hechas algunas correcciones, esa condición pasó a ser detentada por los caballerangos y hombres de confianza –en el caso de los hacendados-, con lo que se tenía la doble opción de que se trataba, por un lado, de charros consumados. Y por otro, de personal de absoluta confianza en la salvaguarda de las propiedades de aquel sector de elite constituido en el grupo de propietarios y terratenientes.
Ejemplo claro de esta circunstancia, es el caso de Emiliano Zapata, caballerango de todas las confianzas del polémico Ignacio de la Torre y Mier, dueño, entre otras propiedades, de la célebre hacienda de san Nicolás Peralta. Como sabemos, Zapata encontró en el movimiento revolucionario, profundas razones para defender una causa central: la tierra es de quien la trabaja, y devolverla a sus antiguos propietarios fue consigna que no pudo ver materializada, pues en medio de aquel propósito, fue asesinado.
Al paso de los años, se configuró también la famosa guardia de los “Rurales”, misma que adquirió tal relevancia durante el porfiriato, por lo que fueron empleadas como grupos de represión y repliegue. En buena medida, debió seguir allí la presencia de quienes eran consumados y hábiles hombres de a caballo, ahora utilizados con aquel propósito.
Cuando los charros pretendieron regresar a sus viejas prácticas, la Revolución mexicana se presentó en forma contundente, lo que ocasiona severos reacomodos en sus intenciones por preservar los que para entonces seguían siendo “usos y costumbres”. Quizá por todas esas razones, y no necesariamente la provocada por la que, en términos de supuesto planteaba párrafos atrás con la presencia e influencia de Ponciano Díaz, tengamos al final de un cierto camino, la ya anotada separación de aquellas dos formas que enaltecieron, dentro y fuera de la plaza sin fin de significados que afianzaban o afirmaban un nacionalismo que alcanzó sus mejores expresiones en aquella segunda mitad del siglo XIX.
Hoy, en pleno avance del XXI, vemos con curiosidad, cómo esos intentos no cuajan del todo, y de que charrería y tauromaquia no terminan por recuperar viejos esplendores. Queda claro entonces, que al cabo de poco más de un siglo de diferencia, ambas manifestaciones terminaron evolucionando y que, para su puesta en escena, hoy día se deben a códigos muy bien identificados que no contemplan la presencia o intervención de la otra parte. En todo caso, lo anterior se convierte en un gesto de apoyo, sobre todo de la charrería hacia a la tauromaquia. El más evidente de ellos es aquel ocurrido el 12 de diciembre de 2017, fecha en la que, con motivo de la celebración de un festejo a beneficio de los damnificados por el temblor del 19 de septiembre anterior, la ceremonia inicial del paseíllo se vio aderezada por varias escaramuzas, en las cuales sobresalía la figura de diversas mujeres montando a caballo. Y luego, la otra parte en que buen número de charros encabezó el desfile, mismo que llevaba por delante, el lábaro patrio. Este solo detalle permitió que aquello cobrara un significado muy especial, que nos conmovió de veras. Se entonó el himno nacional –cosa que en lo personal representaba la primera ocasión en que ocurría ese hecho en una plaza de toros-, y créanme, aquello fue conmovedor.
OBRAS DE CONSULTA
Francisco Aparicio, Recuerdos de mi vida charro taurina. México, Impresora “Atepehuacan”, 1966. 219 p. Ils, retrs., fots.
Carlos Barreto, Rebeldes y bandoleros en el Morelos del siglo XIX (1856-1876). Un estudio histórico regional, Cuernavaca, Gobierno del estado de Morelos, 2012. 258 p.