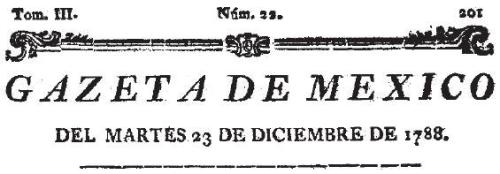EFEMÉRIDES TAURINAS DECIMONÓNICAS.
POR: JOSÉ FRANCISCO COELLO UGALDE.
En tal día, fue expedida la «Ley de Dotación de Fondos Municipales», cuyo artículo 87 suprimió el desarrollo de la fiesta de toros en la ciudad de México. Su duración efectiva: 20 años.
Dice su contenido:
No se considerarán entre las diversiones públicas permitidas las corridas de toros; y por lo mismo, no se podrá dar licencia para ellas, ni por los ayuntamientos ni por el gobernador del Distrito Federal, en ningún lugar del mismo.[1]
Dicha ley entró en vigor hasta el 1º de enero de 1868, pero ya la «última corrida» se había efectuado el 8 de diciembre de 1867. Tal festejo se desarrolló en la plaza «El Paseo Nuevo», como apoyo a los damnificados del tremendo huracán que azotó las costas de Matamoros.
Ignacio Manuel Altamirano -claro oponente de estas manifestaciones- apuntó un día después de la corrida:
(…)Con esta corrida que se permitió a la caridad, concluyeron para siempre en nuestra capital las bárbaras diversiones de toros, a las que nuestro pueblo tenía un gusto tan pronunciado desgraciadamente. Los hombres del pueblo saben más de tauromaquia que de garantías individuales.[2]
De lo anterior se tuvo como consecuencia que estas representaciones quedaran suspendidas durante un lapso de casi 20 años en la ciudad de México.
Por tal motivo, me permito traer hasta aquí la “Introducción” de mi tesis de maestría[3] que abordó en forma detenida este caso específico.
…los toros son como el pulque. Al principio les tuerce uno el gesto, luego les toma uno el gusto…
Madame Calderón de la Barca. La vida en México.
Historiar las diversiones públicas no es común. Ni es común tampoco, hacerlo con la fiesta de los toros -sobre todo a un nivel riguroso y serio-, por todo el significado de barbarie y violencia que es condición sine qua non en tal espectáculo.
Por otro lado, muy amplia puede considerarse la bibliografía en este género de diversión, aunque poca la que en verdad ofrece posibilidades de información clara y valedera. Pongo mi «cuarto a espadas» no con intenciones manifiestas de hacer señalamientos ligeros sobre el tema por abordar. Va más allá el propósito. Desde luego, el toreo encierra valores de sentido técnico y estético que se proyectan en el gusto de las masas y es algo que en la literatura ha trascendido. Sin embargo, el espacio temporal donde detengo la vista, encierra tal riqueza de la cual no voy a sustraerme. El siglo XIX mexicano -siglo de reacomodos y asentamientos- y todo lo que él implica, ofrece la gran posibilidad de relacionar acontecimientos político-económico-sociales que inciden de una u otra forma en la tauromaquia, recogiéndose testimonios que dejan muy bien marcado lo dicho anteriormente.
En 1867 luego de la Restauración de la República, se prohiben las corridas de toros. Pretendo para ello justificar con base en análisis y testimonios profundos, el o los motivos que se involucraron en la prohibición. Llama la atención que las corridas básicamente dejaron de darse en el Distrito Federal -lugar donde se expidió el decreto mejor conocido como Ley de Dotación de Fondos Municipales-, por un periodo de 20 años.
¿Qué debió ocurrir entonces, para disponer un espacio tan grande y no consentir más las fiestas taurinas?
Ello, mueve a preparar un estudio que se remonte al siglo XVIII, pues en él encontramos evidencia e influencia muy claras que superaron la alborada del XIX y continuaron manifestándose con sus sintomáticos caracteres (que descansan en bases de relajamiento social; asunto este, de total importancia al análisis).
Para ello se ha diseñado una estructura que permita acercarse con detalle al sentido de mi proposición de tesis, dejando que explique toda la gama de ideas y hechos propios de la fiesta, procurando no dejarse llevar por atracciones vanas; pues causan apasionamiento, lográndose -así lo creo- sólo parcialidad y compromiso.
He aquí el esquema:
–Antecedentes. El espectáculo taurino durante el siglo XIX. (Visión general). Para ello, será necesario acudir a la centuria anterior que da pie a comprender los comportamientos sociales, mismos que se relacionan con la actividad política y de emancipación dada desde 1808. El toreo, por tanto, sufrirá su propia independencia.
–Plazas, toreros, ganaderías, públicos. Ideas en pro y en contra para con el espectáculo; viajeros extranjeros y su visión de repugnancia en unos; de aceptación, sin más, en otros.
–Motivos de rechazo o contrariedad hacia el espectáculo, ofreciendo el análisis a doce propuestas que se sugieren para explicar causa o causas de la prohibición en 1867. Para ello viene en seguida una justificación.
En las circunstancias bajo las cuales se mueve la diversión popular de los toros en México y durante el siglo XIX, vale la pena detenerse particularmente en 1867, profundizar en ese sólo año y tratar de acercarnos a las causas motoras que generaron la más prolongada prohibición que se recuerde, en el curso de 470 años de historial taurómaco en nuestro país (esto, entre 1526 y 1996).
La tauromaquia como divertimento que pasa de España a México en los precisos momentos en que la conquista ha hecho su parte, inicia su etapa histórica justo el 24 de junio de 1526 y adquiere, al paso de los años cada vez mayor importancia y consolidación al grado de estar en el gusto de muchos virreyes y miembros de la iglesia; así como entre las clases populares.
Ocasiones de diversa índole como motivos reales, religiosos o por la llegada de personajes a la Nueva España, eran pretexto para organizar justas o torneos caballerescos; esto en el concepto del toreo a caballo, propio de los estamentos. Luego, bajo el dominio de la casa de Borbón se gestó un cambio radical ingresando con todas sus fuerzas el toreo de a pie. Tal fue causa de un desprecio (y no) de los monarcas franceses contra las «bárbaras» inclinaciones españolas, sustentadas hasta el primer tercio del siglo XVIII por los caballeros hispanos y su réplica en América. Así, el pueblo irrumpió felizmente en su deseado propósito de hacer suyo el espectáculo.
A fuerza de darle forma y estructura fue profesionalizándose cada vez más, por lo que alcanzó en España y México valores hasta entonces bien estables. En los albores del XIX surge en México el convulso panorama invadido por el espíritu de liberación, para emanciparse del esquema monárquico. Tras la guerra independentista lograron nuestros antepasados cristalizar el anhelo y la nación mexicana libre de su tutor colonial inició la marcha hacia el progreso, con sus propios recursos.
Y en el toreo ¿qué sucedía?
El ambiente soberano que se respiraba en aquellos tiempos permitió todo concepto de tolerancias. Fue entonces que el libre albedrío, la magia o el engaño de improvisaciones llenaron un espacio: el de las plazas de toros, donde se desarrollaron los festejos. El toreo basaba su expresión más que en una fugaz demostración de dominio del hombre sobre el toro, en los chispazos geniales, en las sabrosas y lúdicas connotaciones al no contar con un apoyo técnico y estético que sí avanzaba en España, llegando al grado inclusive de que se instituyera una Escuela de Tauromaquia, impulsada por el «Deseado» Fernando VII. Todo ello, a partir de 1830. Pero no avanzaba en México de forma ideal, probablemente por el fuerte motivo del reacomodo social que enfrentó la nueva nación en su conjunto.
Con la presencia de toreros en zancos, de representaciones teatrales combinadas con la bravura del astado en el ruedo; de montes parnasos y cucañas; de toros embolados, globos aerostáticos, fuegos artificiales y liebres que corrían en todas direcciones de la plaza, la fiesta se descubría así, con variaciones del más intenso colorido. Los años pasaban hasta que en 1835 llegó procedente de Cádiz, Bernardo Gaviño y Rueda a quien puede considerársele como la directriz que puso un orden y un sentido más racional, aunque no permanente a la tauromaquia mexicana. Y es que don Bernardo acabó mexicanizándose; acabó siendo una pieza del ser mestizo.
Mientras tanto, el ambiente político que se respiraba era pesado. El enfrentamiento liberal contra el conservador, las guerras internas e invasiones extranjeras fueron mermando las condiciones para que México lograra avances; uno de ellos, aunque tardío, llegó el 15 de julio de 1867 cuando el Presidente Juárez entra a la capital y restaura la República.
Se discuten auténticos planes de avanzada y la fuerza que adquieren los liberales, el ingreso del positivismo como doctrina idónea a los propósitos preestablecidos -con su consigna de orden y progreso-, ponen en acción nuevos programas. Aunque extraña y misteriosamente Juárez, ya casi al concluir ese año de la restauración, prohibe las corridas de toros.
Extraña su resolución. El, que había asistido en varias ocasiones a festejos en compañía de su esposa -para recaudar fondos para las tropas partícipes en las jornadas de mayo de 1862-, cambió de parecer, sin más.
Cabe hacer ampliación de otras posibles causas además de la ya expuesta, que por muy explícita se reduciría al antitaurinismo del Benemérito.
Los otros motivos de estudio son:
-Influencia de los liberales y de la tendencia positivista;
-caos y anarquía en el espectáculo, oposición del «Orden y progreso»;
-posible presencia de simpatizantes del Imperio de Maximiliano, los cuales pudieron haber girado en torno a la órbita taurina;
-la influencia del federalismo;
-un incidente de Bernardo Gaviño en el gobierno de Juárez en 1863;
-la prensa como dirigente del bloqueo a las aspiraciones del espectáculo taurino en 1867;
-con la reafirmación de la «segunda independencia», ¿sucede la ruptura?;
-temor de Benito Juárez a un levantamiento popular recién tomado el destino del gobierno;
-incidencias probables que arroja el Manifiesto del gobierno Constitucional a la nación el 7 de julio de 1859;
-la masonería: ¿Intervinieron sus ideales en la prohibición?; y
-de que no se expidió el decreto con el fin exclusivo de abolir las corridas, sino para señalar a los Ayuntamientos Municipales cuáles gabelas eran de su pertenencia e incumbencia. Por eso el decreto fue titulado LEY DE DOTACION DE FONDOS MUNICIPALES y en él se alude al derecho que tenían los Ayuntamientos para imponer contribuciones a los giros de pulques y carnes, para cobrar piso a los coches de los particulares y a los públicos y para cobrar por dar permiso para que hagan diversiones públicas (de las cuales, la de toros resultó ser la más afectada).
Continúa describiéndose el corpus de la tesis.
–Los diversos comportamientos que se dieron durante la ausencia de corridas de toros en la capital del país en el período de 1867 a 1886. El ambiente político.
–Recuperación del espectáculo. Cambios hacia una nueva concepción de la tauromaquia. El sistema y la sociedad frente al toreo ¿marcan alguna dialéctica de beneficio, o efecto de reciprocidad?
–Tránsito taurino del XIX al XX. Nuevas alternativas.
–Conclusiones
-Bibliografía
Bajo este panorama podrá entenderse el estado de cosas y los hechos de un período «muerto» que sin embargo tuvo dinámica rebelde en plazas de los estados de México y Puebla fundamentalmente, hasta alcanzar la fecha de 1887, en la cual se recupera el ritmo y surgen nuevos aires que refrescan y enriquecen el bagaje de la diversión, instaurándose la expresión del toreo a pie, a la usanza española en su forma más moderna, a cuyo frente encontramos a Luis Mazzantini, Diego Prieto, Ramón López y poco más adelante a Saturnino Frutos, entre otros diestros hispanos.
Por otro lado, el comportamiento de la fiesta torera luego de su recuperación en la capital del país, fue dirigiéndose por procesos de formalización que tomaron como estafeta diestros de inmediatas y futuras generaciones, en el tránsito de siglos, del XIX al XX lo cual ha de servir para explicar el camino de depuración que adquirirá el toreo, logrando superar etapas de inmadurez y extrema violencia hasta alcanzar los de esplendor y magnificencia logrando así el fruto de las metas proyectadas.

Deliberada o no, la CAUSA en esta historia ocupa un lugar determinante. De ahí que me detenga a explicar el por qué de su presencia.
Un preguntar permanente de porqués a la historia creo que establece la búsqueda de las causas que originaron un hecho. Es cierto, causa de buenas a primeras nos sugiere determinismos que mueven al análisis causal del por qué ocurrió.
¿Por qué? El porqué va unido casi umbilicalmente a la causa. Dice E. H. Carr que «se conoce al historiador por las causas que invoca». En el concepto de causa-efecto se manifiesta una simbiosis, relación de estas dos cosas, en virtud de la cual el primero es unívocamente previsible a partir del primero o viceversa. Platón dijo que consideraba la causa como el principio por el cual una cosa es, o resulta, lo que es. En tal sentido afirmaba que la verdadera causa de una cosa es lo que para la cosa es «lo mejor», es decir, la idea o el estado perfecto de la cosa misma.
Ante ese construir un estado de conveniencias ideológicas es que surge la causa con su constante preguntar y afirmar de porqués. De un abanico de posibilidades el historiador será capaz de discernir y simplificar los elementos causales de algún acontecimiento bajo estudio.
El determinismo o condicionante de causas en la historia puede arrojar un historicismo que ampara en gran medida actos o actitudes de personajes diversos; de ahí que un historicismo bajo influencia determinista (si cabe el término) origina la siguiente idea: El ser humano cuyas acciones no tienen causa, y son por lo tanto indeterminadas, es una abstracción tanto como el individuo situado al margen de la sociedad.
Una causa no es movida u originada si no es por alguna intervención del hombre (puede haber causas externas, la naturaleza por ejemplo) pero no por causa de un determinado acontecimiento particular y a veces sin importancia pueden cambiar los destinos de algo verdaderamente importante. El historiador debe ser capaz de valorar los elementos de un hecho, desmenuzarlo, orientarlo por distintas direcciones hasta encontrar los motivos que originaron lo que es ya su materia de estudio. Al discriminar los componentes menores procura salvar otros elementos importantes aunque no decisivos como son lo «inevitable», «indefectible», «inexorable» y aun «ineludible».
Despojada su historia de sinfín de soportes, ¿qué le queda por hacer al historiador? Si se han eliminado impurezas, su tarea es interpretar un hecho que ocurrió partiendo de cuanto dispone, sin desviarse de la realidad hasta lograr un perfil donde se manifiesten conclusiones efectivas. Ha traducido causa-efecto para tornarla en un rico elemento que prueba el acontecimiento en toda su magnitud.
En cuanto a la causa ajustada a una visión de Meinecke se aprecia así: «la busca de causalidades en la historia es imposible sin la referencia a los valores… detrás de la busca de las causalidades, siempre está, directa o indirectamente, la busca de valores».
Causa es para la interpretación histórica una entre varias condiciones necesarias de lo que se dicen ser sus efectos, y pueden producir estos últimos sólo en cooperación con otras. Véase para ello el amplio CAPITULO III de esta tesis donde, de acuerdo con mis intereses y mis proyecciones me propongo mostrar una suma de cosas con el suficiente peso, capaz de mostrar en acción conjunta la opinión que originó el suceso de estudio.
Es bien real que la actitud del historiador hacia el pasado es, en consecuencia, completamente teórica: piensa que su cometido consiste total y únicamente en determinar, sobre la base de testimonios presentes, cómo ocurrieron las cosas en tiempos pasados (E. W. WALSH).
Ante todo esto es importante la presencia del historiador pues, en la medida en que hace suyo un examen de acontecimientos, en esa medida desborda sus opiniones y les da por consecuencia un sello de interpretación. Reconstruye y comprende el pasado con sus propias ideas, contestando así a cada uno de los porqués que se han presentado en el curso de sus apreciaciones, ya sea como causa o como cualquier otro elemento de explicación de la historia misma.

Juárez a quien se atribuyó la prohibición de las corridas de toros en 1867, aparece aquí tras de una ventana rota constituida por diversas escenas de las corridas en aquel entonces. Colección del autor.
[1] Manuel Dublán. Legislación mexicana, T. X, p. 152.
[2] El correo de México No. 85 del 9 de diciembre de 1867.
[3] José Francisco Coello Ugalde: “CUANDO EL CURSO DE LA FIESTA DE TOROS EN MEXICO, FUE ALTERADO EN 1867 POR UNA PROHIBICION. (Sentido del espectáculo entre lo histórico, estético y social durante el siglo XIX)”. México, 1996 (tesis de maestría, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México). 238 p. Ils.